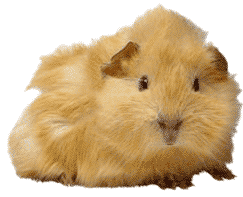El señor Morrison se dedicaba al humilde oficio de la actuación. Desde muy pequeño, acaparó los papeles más importantes de todas las obras escolares, y le encantaba buscar los roles mas extraños que pudiera encarnar. Se divertía actuando, y lo hacía con tanta naturalidad que uno podía jurar que el personaje lo había poseído, o tal vez, él había poseído al personaje. Solo él decidía cuando abandonarlo y, por más que éste quisiera escapar, engullía cada uno de sus roles como dulces, dejándolos volver a ver el exterior de vez en cuando, únicamente cuando él así lo dispusiera.
El pequeño creció; si por él hubiera sido, ni la secundaria habría terminado, en tanto que la actuación era su vida. A sus prematuros 12 años, ya lo saludaban con costumbre los escenarios y las butacas lo esperaban impacientes, a ver cuándo regresaría.
En sus tiempos libres, encontraba la manera de escurrirse dentro de los teatros calladamente vacíos, que procuraban no dormir, tensos, para no perder su llegada. A media luz, se paseaba por las filas de asientos rojos, conversando con tanto personaje que llevaba dentro, negociando quién sería el próximo en salir. A su vez, asistía a las obras de teatro solo para que, una vez que los actores descuidaran sus personajes, dejándolos desprotegidos, él los pudiera robar, tomándolos para sí; interpretándolos en su mente, mientras su cuerpo, ahora relajado, se dejaba arrastrar sin sentido por las calles.
Y así pasaron los años, con su actuación mejorando día a día. Se hizo famoso, pero él casi ni lo notó, pues se encontraba muy ocupado viviendo historias ajenas, recolectadas al paso, quizá a la fuerza, quizá por voluntad propia. Muchos dijeron que se estaba volviendo loco. Lo veían hablando consigo mismo por los pasillos y, poco a poco, fueron siendo menos los que querían contratarlo. Se fue quedando solo, pero él se sentía cada vez más acompañado. Los escuchaba siempre, a veces no lo dejaban dormir, pero él era feliz con su presencia.
Comenzaron a dudar de quién llevaba el control, si él o sus personajes, porque parecía que ahora ellos habían tomado el fuerte. Algunos sentían pena por él, lo veían deambular y notaban que ya solo era un cuerpo vacío, albergando a muchos dueños que luchaban por dirigir. Y así dejó la actuación, más bien, lo “invitaron a retirarse” de ella; pues ya nadie podía entablar siquiera una conversación concreta con él. Pero a esto no le tomó mucha importancia. Envejeció interpretando; quién sabe si para él mismo o para sus tantos roles-compañeros-espectadores de los que no podía ya huir.
Se daba casi el 15 de agosto cuando murió, o, al menos, su cuerpo lo hizo. Muchos decían que junto a su ataúd se escuchaban murmullos, deliberando quién interpretaría el próximo papel. Pero la única voz que nunca se volvió a escuchar fue la del señor Morrison.
Sigue leyendo